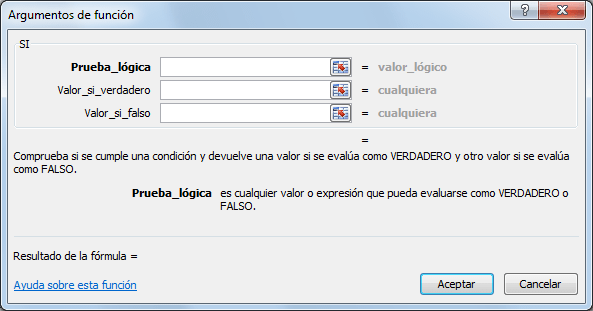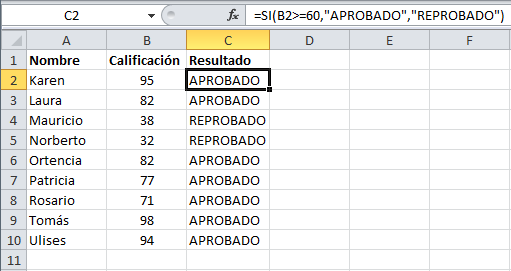QUERIDOS ALUMNOS:
LES PIDO QUE TRAIGAN ESTE CUENTO PARA LA SEMANA QUE VIENE. MUCHAS GRACIAS.
El mi, el si o el
la
Alma Bestiglia no
era simpática; tal vez dedicara sus dones de simpatía a
sus animales domésticos,
pues nadie la quería, salvo mi madre, que tampoco la
quería, así lo
sospecho pues nunca le daba un beso ni la mano al saludarla,
aunque le llevara las
sobras de las comidas de nuestra casa para que alimentara
su jardín zoológico,
como ella llamaba al grupo de animales que había
seleccionado y que
alojaba en el patio. Vivía en una casa pequeña en las afueras
de la ciudad, con dos
perros, un gato, tres canarios naranjados, una gacela, un
papagayo y un tero. A
veces sacaba los canarios de las jaulas y los dejaba
sueltos mientras tejía o
remendaba la ropa, siempre cantando, pues tenía voz de
soprano, muy llamativa,
aguda como flauta. En la casa de su bisabuela había una fotografía de María
Barrientos, de quien le contaban la biografía, pero ella quería parecerse a Maggy Taite,
de quien había oído un disco inolvidable. Paulo Ricci, el vecino, decía a todo el
mundo que Alma podía cantar, con el tiempo, en el Teatro Colón, en vez de estar
encerrada en esa casucha, entre animales, como una infeliz. Suposición
gratuita: Alma era feliz, pero la felicidad termina, aunque
dependa de animales y no
de hombres, que son tan traicioneros.
El favorito de Alma
era Terco, el gato de ojos azules: dormía a sus pies,
como una perfecta
alfombra. Ella lo perfumaba con su vaporizador. Durante el
día, Terco se acostaba
en el almohadón de la mecedora, y sobre la cama a la
hora de la siesta o por
la noche. Salía a la calle, como un perro, detrás de ella,
cuando ésta iba al
mercado, al dentista, a la mercería, a comprar hilos y agujas,
o a la carnicería, al
almacén o a la farmacia. Alma, después de caminar tres
cuadras, cargaba a Terco
en sus brazos, de miedo que se le perdiera en el
camino. Terco era tan
bonito que la gente no se reía de ella, al verla pasar con
aquel incongruente felino
que parecía un perro. Terco, que en la sombra parecía
la mitad de un gato por
ser negro de un lado y atigrado del otro, llamaba la
atención de su dueña,
que era, si se la miraba bien, de una voluptuosa belleza,
que sin recurrir a los
afeites deslumbraba a quien tuviera la paciencia de mirarla.
Una tarde Terco
desapareció de la casa, al oír una nota aguda, un si o un mi
o un sol prolongado, que
Alma dio en su canción. Dicen que los gatos al oír un mi, un mi o un sol, no sé si
sostenidos o bemoles, lo dejan todo, aunque estén en el mejor de los sueños, en
lo mejor de una cópula o comiendo un alimento que les guste mucho, para irse en
busca de una aventura. Hacía calor aquella noche y estaban las persianas
entreabiertas. Durante mucho tiempo Alma deploró ese
descuido; pero Alma no
sabía que nada en el mundo puede detener a un gato
que oye el sonido de una
nota, un la, un si, un sol. Terco no volvió a aparecer. A
Paulo Ricci se le hizo el
campo orégano: pensó que podía ocupar el sitio de Terco en el corazón o en el
alma de Alma, que no le había concedido nunca sus
favores.
Alma primero
esperó, después se resintió, después se entristeció, lloró y
finalmente hizo lo que
hacen todas las mujeres cuando las han abandonado: se
vengó, volcó su cariño
sobre Nardo, el perro ovejero, que hasta ese momento no
había significado para
ella más que un guardián de la casa o un vigilante de la
esquina. Nardo, al sentir
el cariño que le prodigaban, comprendió en seguida que pasaba a ser el preferido
de la casa. Venció el asco que le producía el olor a gato del almohadón de la
mecedora y de la cama de Alma, que ocupó. Alma cantaba sin que su voz provocara
cataclismos. Fueron días felices. Alma y Nardo paseaban por las calles.
Nardo era un verdadero perro, que nunca parecía un gato. La felicidad no
dura.
Del color de la
noche, una noche volvió Terco. Entró por la ventana, con un
salto triunfal, pero se
detuvo como un esputo ruidoso y se arqueó al ver el
espectáculo. Su pelo
emitió luz, lo dijo Paulo Ricci lo cual me deja mucho que
pensar porque ¿acaso
había presenciado la escena?. Nardo estaba despierto,
pegado a Alma, y Alma
dormía; eran la imagen de la inocencia. Como un
relámpago Terco saltó
sobre el cuello de Alma para ultimarla y Nardo se
abalanzó sobre Terco
para defender a Alma, y lo mató a tiempo, pues, de
haberla defendido un poco
más tarde Alma hubiera muerto.
Alma quedó sin voz
para el resto de sus días. La pobrecita escribió en el
papel, al volver en sí:
"Estoy frita. Llamen al otorrinolaringólogo". De la gente
que acudió a socorrerla,
al oír tantos ruidos, nadie supo descifrar la palabra
otorrinolaringólogo:
creyeron que era el nombre de un nuevo animal y alguien
corrió a la jaula del
patio, donde había un mono recién adquirido. Terco había
cortado las cuerdas
vocales de Alma, el tesoro de sus encantos, pero Nardo no
necesitó de la voz de
Alma para acudir y obedecerla y le obedeció mirándole los
ojos hasta el fin de sus
días, pues Alma murió antes que Nardo muriera exhausto
de tanto vigilar aquellos
párpados que no volvieron a abrirse.
Silvina Ocampo

.jpg)